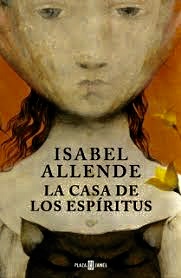La casa era un alboroto, todos corrían, la hora de la boda se acercaba. Solo el novio estaba listo. Las hermanas concentradas en su arreglo personal y los hermanos asegurándose que no se escape ningún detalle para recibir a los cientos de invitados que llegarían a la recepción.
En la cocina, era otro el panorama. El cocinero, su esposa y sus ayudantes contratados para la ocasión, trataban de arreglar lo irremediable. El nauseabundo olor que los rodeaba y que invadía poco a poco la residencia era insoportable. Ni sus cientos de trucos culinarios sabían cómo resolver el problema…
La historia comenzó dos días antes a las 4:30 de la mañana.
—Juan levántate, debemos ir al terminal a recibir la encomienda de tu hermano— le decía su padre.
El joven somnoliento demoró en desperezarse, llegaron al terminal terrestre y les informaron que una avalancha de lodo y piedras bloqueaba la carretera en diferentes tramos y que sería imposible que llegue en el día y en la hora programada.
—¡Regresen mañana!— decían a voz en cuello los empleados de la empresa.
Los dos hombres no tuvieron más remedio que volver sin la preciada carga enviada desde Satipo.
En casa la mamá recibió la llamada de Aurelio preguntando si había llegado su encargo.
—No hijo, todavía no llega, la carretera está bloqueada por un huaico— respondió su madre. Aurelio no se preocupó, los campesinos con su sabiduría milenaria se habían encargado de ayudarlo a preparar el envío.
En la madrugada del siguiente día, otra vez la voz de su padre —¡Juan levántate! ya debe haber llegado el autobús, vamos por la encomienda—
A regañadientes por su sueño interrumpido por segunda vez, Juan incapaz de contradecir a su padre, se puso de pie, cogió una camisa, un pantalón y salió.
Al llegar al terminal terrestre, otra vez la desilusión.
—Todavía no llega el autobús. Demoró en despejar la vía, la carga debe estar al mediodía en Lima— informó el empleado de la agencia de transportes.
Fastidiados regresaron sin la encomienda.
Al mediodía Juan y su padre volvieron al terminal, por fin llegó el envío con más de veinticuatro horas de retraso.
Al llegar a casa, la casi docena de hermanos y sobrinos rodeaba la gran caja, la más grande que hasta el momento había enviado Aurelio, el hijo que ya profesional, era el primero que salía de la casa paterna para hacerse hombre y poner en práctica lo aprendido como recién graduado Ingeniero Agrónomo.
Por su voz en el teléfono, era evidente que se ufanaba de que el gran festín que se darían esa noche, era gracias a su dedicación y esmero para preparar el regalo de bodas, decía orgulloso que fueron varios meses de la mejor comida, nada de basura, frutas, verduras y animales pequeños para el engorde.
Doña Mafi, como correspondía, fue la encargada de abrir el gigantesco paquete, empezó por retirar las páginas de El Comercio que servían de envoltura cubriendo la caja de cartón, la que encontró húmeda, más bien mojada con un extraño aroma.
La prenda estaba cubierta con toda clase de hierbas: aromáticas, medicinales, alimenticias, especias, sal y otros mejunjes para protegerlo del clima y de las largas horas de viaje.
Las hijas y sobrinas que observaban atentamente el ritual de ir quitando poco a poco cada una de las cubiertas iban retorciendo la cara, frunciendo el ceño y tapándose la nariz conforme se acercaban a la preciada prenda.
Hasta que por fin la última hoja de parra o de plátano puso al descubierto un inmenso lechón de ¡treinta kilos! Expelía un olor intenso a carne cruda, a sangre coagulada, un aroma extraño.
—Huele feo— decían.
—Así huele el chancho crudo— se apuró en explicar el padre.
Doña Mafi tenía sus dudas, pero no se atrevió a contradecirlo, nunca lo hacía, mucho menos delante de los hijos. Se apuró a sazonarlo, debía macerar un rato antes de ir al horno y estaban contra el tiempo, la boda se celebraría a las cinco de la tarde.
Una hora después el chancho sazonado había cambiado de fragancia, ya no despedía ese tufillo de carne cruda y sangre coagulada, el olor era más penetrante, indefinido, entre defectuoso y mejorado con vinagre, ajos y ají panca. Tenía un color rosáceo más bien triste que saludable. La mezcla de ingredientes disimulaba ligeramente su apariencia.
El padre de familia de voz enérgica y carácter fuerte se impuso ante los primeros comentarios de que el chancho estaba malogrado.
—Ustedes qué saben, así es el olor del chancho, ya van a ver cuando esté horneado, Juan acompáñame a dejar el chancho en la panadería— dijo.
El horno elegido para preparar el lechón, fue el de una próspera panadería de unos italianos instalados estratégicamente en la intersección de dos avenidas importantes en Jesús María.
Era la más grande y visitada de la época. No solo vendían pan, ofrecían desayunos y el té de media tarde, jugos y sándwiches, tenían mesitas adentro y afuera, la concurrencia estaba asegurada, nunca dejaban de tener clientela.
Romeo, era el nombre de esa panadería con grandes letras rojas de luces de neón. Don Vicente que era médico de profesión buscó al dueño, uno de sus pacientes más leales, con la seguridad de que sería atendido con prontitud, no se equivocó. Fue recibido con la zalamería y alegría característica de los italianos.
—¡Doctor Buona sera, benvenuti— decía a toda voz mezclando el castellano con su lengua natal, gesticulando exageradamente y moviendo los brazos don Luigi Romeo.
—¿en qué le puedo a servire? ¿cosa devo a privilegio?—
—Tengo una emergencia— decía el médico mientras Juan entraba atrás suyo con la gran fuente conteniendo el chancho macerado.
—Mi hijo se casa en unas horas y tengo urgencia de hornear el chancho para la recepción— le dijo.
—No hay nessuno problema, déjelo no más e ritorno en due ore, que ya estará listo— dijo el italiano orgulloso, cortésmente y hasta emocionado por tener el honor de que uno de los médicos más prestigiosos elija a su panadería para hornear el plato de fondo de su recepción.
La hora de la boda se acercaba, las mujeres de la casa que sumaban más de una docena entre la madre, las hijas, las nueras y las sobrinas, volvían de la peluquería apuradas a continuar con el arreglo personal. Que el vestido, que los zapatos, las medias de nylon, las fajas para algunas, el corsé de la mamá, que el moño, el maquillaje y demás.
Mientras los hombres se ocupaban de acomodar las últimas cajas de cerveza, las sillas y las mesas para la recepción, tenían que verse ocupados en algo, porque ya conocían la reacción de su padre ante la celebración de un matrimonio en la familia: conforme se acercara la hora entraba en un estado tal de excitación que hasta el vuelo de una mosca lo hacía perder los papeles, mucho más si alguien estuviera tranquilo sentado esperando el último momento para cambiarse.
El único que estaba listo desde temprano y se paseaba sin apuro era el novio. Con su terno oscuro impecable, su camisa recién planchada, los zapatos relucientes, refunfuñando por tanto alboroto; su convicción juvenil de los días de estudiante de la universidad decana de América, le hacían rechazar «los gastos superfluos de la burguesía limeña».
A la hora convenida con Romeo, Juan fue nuevamente el designado para ir y recuperar al invitado principal de la recepción: el lechón. Aunque odiaba ser siempre el elegido para las tareas por ser el hijo mayor, no expresaba su molestia y cumplía las órdenes sin dudas ni murmuraciones. Se descargaba con sus hermanos menores.
—¡Eduardo, acompáñame a recoger el lechón!— le dijo con voz autoritaria que no permitía negativas.
Fueron en busca del lechón y en el camino comentaban riendo de los apuros y nerviosismos habituales en la familia cada vez que se presentaba una boda. Siempre había una anécdota que recordar, ¿cuál sería la de esta ocasión?.
Cómo olvidar la imagen de su padre saltando molesto, cual niño con rabieta sobre su máquina de afeitar, que la halló sin filo, harto porque una de sus seis hijas o tal vez las seis, la utilizaron para depilarse piernas y axilas justo el día en que sería el padrino de bodas de su hija mayor.
Recordaban a Fátima llorando el día de su matrimonio por la torta hecha con el peor gusto decorativo que se pueda uno imaginar, de un solo piso, plana y con una media luna de papel platino, que más que adorno parecía un velero maltrecho recién naufragado, que dejaba ver sólo lo que quedaba de él.
La tía Luci fue la elegida para preparar este pastel, otrora la mejor representante de la familia en estos menesteres por sus dotes en repostería.
Acostumbraba presentar pasteles de tres y cuatro pisos, con espectaculares esculturas en hielo, piletas y cisnes enamorados derramando agua con luces de colores, despertando la envidia y admiración de los concurrentes.
Nunca confesó que quien era el verdadero artífice de tal arte era uno de sus hijos, que para ese momento radicaba en el extranjero, no quiso defraudar a la familia y se aventuró con el pastel. Para nadie fue extraño que se negase a mostrar su creación, era su costumbre sorprender a los novios pocas horas antes de la recepción.
—¿Qué es eso?— decía entre sollozos la novia mientras señalaba la media luna. —Representa la luna de miel, hijita— decía la tía con una mirada medio perdida.
Don Vicente quiso consolar a su hija y acabar con las risas y burlas contenidas de los hermanos. Intentó retirar la media luna para colocar la pareja de novios que usualmente decoran las tortas matrimoniales. Jaló el adorno, pero no contaba con que esa media luna que se veía por fuera era parte de todo un armatoste de metal cubierto con la masa de la torta, al intentar retirarla, el pastel se levantó cual volcán en erupción provocando el llanto a moco tendido de la novia.
Esa fue la primera ocasión en que don Luigi Romeo ayudó a don Vicente para la boda de un hijo, le vendió la cantidad suficiente de piononos rellenos con manjarblanco para redecorarla y disimular las grietas que ahondaban su fealdad.
Entre risas y recuerdos llegaron a la avenida Brasil. Mientras estacionaban el auto Juan y Eduardo comentaron lo raro que era no ver a nadie en la panadería ni en las mesitas de afuera ni de adentro. Bajaron del vehículo y percibieron un extraño olor, conforme se acercaban a la panadería el aroma indescifrable era más intenso, al ingresar era repulsivo, el local apestaba, estaba invadido de una fétida presencia invisible.
Romeo había perdido los modales y la sonrisa, sus facciones denotaban una mezcla de cólera, impotencia y desesperación, estaba muy molesto, ni los dejó entrar, gritaba y gesticulaba esta vez en italiano nato algo que los jóvenes no lograron descifrar pero entendieron muy bien, les entregó la hedionda bandeja y prácticamente los expulsó.
—Merda, prendete questa spazzatura, questa merda— Juan, Eduardo y el chancho regresaron a casa. Los hermanos con las justas evitaron las arcadas que les producía el hedor del marrano horneado.
Presurosos dejaron la prenda en la cocina, casi la aventaron sobre el repostero derramando el sanguinolento aderezo sobre el piso recién lustrado. Poco a poco la casa se fue impregnando de un aroma repulsivo, irrespirable, insoportable.
—Abuelo ¿qué apesta?— preguntaban las nietecitas desde el segundo piso tapándose la nariz.
—¡No apesta nada!— contestaba irritado don Vicente.
Doña Mafi intentó trozar el chancho pero solo al cogerlo sus dedos se hundieron, la carne se deshizo ante la menor presión, los líquidos del macerado disimulaban algo el inevitable aspecto que presenta un cadáver en pleno proceso de putrefacción.
La esposa, los hijos, las hijas, las nueras, los yernos, los nietos, las nietas todos sentían que el chancho estaba podrido. Hasta los tres perros pastor alemán de la familia, aullaban como cuando ronda un alma en pena que no descansa en paz porque tuvo una muerte dolorosa y violenta.
El único que insistía que ese era el olor y la apariencia habitual de los lechones al horno era don Vicente. Se negaba a aceptar que el lechón que con tanto esfuerzo había mandado uno de sus hijos, en una auténtica muestra de amor filial por su hermano menor que contraería matrimonio, estaba malogrado, sabía además que no había remedio, a esas horas no se podía cambiar de menú y ¡más le valía al bendito chancho componerse para sus invitados!
En el segundo piso el olor, cuál peligrosa niebla infernal iba colándose por debajo de las puertas y las rendijas de las ventanas hacia los dormitorios, las mujeres corrían por todos lados, nada lo contrarrestaba, ni las delicadas fragancias francesas, ni el incienso que prendieron para combatirlo. Su esfuerzo en peluquería y esmero en el arreglo personal en poco tiempo habrían sido vanos. Faltaban poco menos de treinta minutos para la celebración de la boda.
El cocinero, su esposa y sus ayudantes preparaban los otros bocadillos que habrían de degustar.
Doña Mafi, que ya conocía el carácter tenaz e irreductible de su marido, sobre todo cuando se trataba de la boda de uno de sus hijos, prefirió no contradecirlo, sabía que no era el momento de convencerlo. Pero debía actuar rápidamente, era consciente que el lechón era incomible y tomó una decisión de emergencia, como esas que se toman cuando se está hundiendo un barco y se ordena: «las mujeres y los niños primero», solo que ella optó por los suyos: —pasen la voz a la familia y a los amigos más cercanos, que no coman chancho— dijo con algo de cargo de conciencia, pero a esas alturas era un tema de supervivencia.
Don Vicente, doña Mafi y el novio abordaron el vehículo que los llevaría a la Iglesia.
El cocinero hasta ese momento guardaba respetuoso silencio sin atreverse a intervenir, pero cuando el marrano regresó horneado, sintió que era un deber dar su opinión y cambiar su versión inicial, la que dió por congraciarse con el jefe. Se armó de valor y tras una bocanada de aire, dijo: —patrón el lechón sí está podrido—.
Recién allí don Vicente aceptó lo evidente, una voz más autorizada que la suya, en la cocina, le aseguraba que ese lechón era incomible. Lo que no esperó el cocinero es que recibiría un encargo tal vez más difícil que el haberse atrevido a dar su veredicto. —Bueno, oiga usted, tome y compre pollo para que podamos tener un plato de fondo— le dijo a la vez que le daba dinero suficiente para la compra.
El cocinero se quedó paralizado, era un veinticuatro de junio, feriado nacional, Día del Campesino, cerca de las cinco de la tarde, ¿qué tienda o mercado estaría abierto a esas horas?, eran épocas en que los grandes almacenes y supermercados no existían y los pocos y pequeños que habían respetaban el feriado, sin jornadas abusivas de trabajo. Pero ese no era el problema de don Vicente, estaba seguro que el cocinero buscaría la forma de solucionar el problema y no se equivocó.
El cocinero repartió a la esposa, a los ayudantes y él mismo por todos los mercados y paraditas de Lima para llevar por cuartos de kilo o piernas o pechugas, la cantidad suficiente para reemplazar los ¡treinta kilos de lechón!
Antes de salir para la Iglesia, dio una última orden:
—¡Juan bota ese chancho de mierda. Abran todas las ventanas de la casa para que se vaya la pestilencia y apúrate que debes llevar a tus hermanas a la boda!— le dijo.
Nuevamente Juan molesto pero incapaz de protestar obedeció y se descargó con Eduardo.
—¡Vamos, acompáñame a botar el chancho de mierda— le dijo
—Carga la fuente— ordenó
—Cárgala tú— respondió Eduardo
—Yo la cargué cuando la trajimos del terminal— increpó Juan
—Y ¿Por qué yo?— replicaba Eduardo
—Bueno carguemos los dos— concluyó Juan
—Uno, dos, tres— y a la vez cargaron la fuente que pesaba y apestaba. Sus dedos inevitablemente se hundieron en la piel en exceso blanda del lechón.
El chancho había crecido, ya no cabía en la bandeja.
—¡Se está hinchando, parece que va a reventar!— decía asustado Eduardo…
La hora avanzaba y debían llegar a la boda, decidieron acabar con el suplicio.
—Tú carga la fuente que yo debo conducir— decía Juan mientras disfrutaba internamente la situación.
—Ni cagando, que vaya en la maletera— respondió Eduardo, marcando así el inicio de su rebelión a los mandados abusivos de su hermano mayor.
Así lo hicieron, a la cuenta de tres depositaron la fuente en la maletera. Uno, dos, tres y…¡zas! El chancho y su jugoso aderezo les salpicó hasta en la cara.
Al cabo de unos quince minutos volvieron apurados a la casa, ya se habían deshecho del animal. Las hermanas esperaban ansiosas, faltaban diez minutos para el inicio de la boda y ellos no llegaban.
Juan y Eduardo se bañaron y cambiaron apurados, ya en el auto camino a la Iglesia, cual alma en pena el olor del chancho los perseguía
—No puede ser ya nos deshicimos de él— decían
Las mujeres exclamaban toda clase de adjetivos y sonidos: —¡apesta, agg, poff, puff, qué asco!, se tapaban la nariz, se cubrían la cara con el chal, no sabían qué hacer. Aguantaron estoicamente el mal olor sin bajar las lunas para no despeinarse y no arruinar el esfuerzo del día entero por arreglarse, pero finalmente el chancho triunfó, la pestilencia era de tal magnitud que se peleaban por sacar la cabeza por las ventanas, prefirieron llegar despeinadas que aguantar el olor que de seguro habría provocado el vómito de más de una.
La molestia de Juan había crecido a tal extremo que vociferaba intentando hacerlas callar adornando sus palabras con toda clase de improperios.
—Carajo! ¡Qué tal raza!, yo que me he soplado todo el santo día con la odisea del chancho y ustedes quejándose porque huele mal, aguanten y no jodan que ya vamos a llegar o se bajan y se van caminando!— gritaba.
Así fue, ni bien llegaron todas bajaron presurosas del auto y lo dejaron a Juan solo, buscando donde parquear, porque para aumentar su molestia la cantidad de invitados a la boda, había ocupado la cuadra entera y no había sitio para estacionar.
Al cabo de diez minutos Juan pudo participar de la boda. Llegó acomodándose el pantalón, cerrando el último botón del saco, sacudiéndose algo de polvo encima e ingresó tranquilo.
—Por fin, se acabó la locura de ese chancho—, pensó.
Cruzó toda la Iglesia, hasta llegar a las bancas delanteras y ubicarse junto a la familia.
Conforme avanzaba un murmullo general iba apoderándose de la concurrencia, el sacerdote levantaba la voz para ser escuchado, pero el cuchicheo crecía acompañado de un extraño olor, los feligreses se miraban unos a otros con miradas acusadoras, los novios intentaban disimular para que no se les arruine la boda, más de uno miraba con disimulo sus zapatos, buscaban alrededor el origen del mal olor. Juan también lo notó, volteó a ambos lados.
De pronto notó que la señora que se persignaba a su lado ya no estaba. ¡Es más, ya nadie había a su alrededor! extrañamente habían quedado vacías varias bancas de la Iglesia alrededor suyo. Entonces fue que lo notó, se dio cuenta ¡La masa sanguinolenta, rojiza y espesa cubría su reloj! La correa de metal con cientos de agujeros que formaban el tejido estaba cubierta de restos de piel del bendito chancho y allí recordó.
Cuando iban a arrojar la prenda, Eduardo se detuvo bruscamente y gritó —¡es la fuente de mamá!— En esa duda la masa conteniendo el chancho y su guiso se balanceó hacia un lado y hacia el otro derramándose profusamente, cubriéndolos hasta las muñecas, fue cuando decidieron lanzar al chancho con fuente y todo.
Juan se había bañado y cambiado, pero no cayó en cuenta que cogió el mismo reloj para la boda. Se retiró molesto de la Iglesia…
Es así que terminó la travesía del chancho de pedigrí elegido para una boda. Él, como la preciada fuente quedaron en lo que hoy es el hermoso campus de la universidad Católica y que en ese entonces era el descampado propicio para dejar la carga. Hay quienes asegura que los olores que hasta hoy en día se atribuyen a las aguas servidas con que riegan sus jardines, provienen en realidad del pestilente puerco criado para servir de festín. Yo me inclino a atribuirle el mérito de convertirse en la anécdota infalible necesaria para no romper la tradición familiar.